Quizá nunca fui plenamente feliz contigo. Tal vez no quiero que me perdones (en realidad, no siento culpa alguna), pero sí quiero que me comprendas. Todos los protectores de Teresa, los que se escandalizaban cuando la veían conmigo, los que corrían a separarnos…de todos ellos no lloró ninguno. La enterraron en el cementerio que había a las afueras de la ciudad: pasó de ser una muñequita de trapo a una lápida polvorienta que nunca nadie visitó. Yo sí que acudía de vez en cuando (hasta que me detuvieron). Tal vez fuera culpa, tal vez nostalgia de lo que podría haber sido y nunca llegó a ser.
Sin Teresa y sin más criadas, mi madre volvió a ser el chivo expiatorio de mi padre. Duró poco: como no había más servicio, ella cocinaba para todos. Tal vez fue la exposición continuada o igual una sobredosis (accidental o no), pero un día mi padre se durmió y ya no volvió a despertar. Nunca creí que fuera a verla tan feliz. Barría sonriendo, fregaba sonriendo, cosía sonriendo…incluso cocinaba sonriendo. Lo único que impedía aquella libertad total era yo. Y así lo demostraba la acritud que enturbiaba su rostro cada vez que me veía. No necesité más aclaraciones que esa. Después del funeral no esperé ni un día más, recogí mis cosas y jamás regresé a esa torre. A mi madre no volví a verla hasta muchos años después. Si pudiera pedir algo, desearía no habernos reencontrado jamás.
Me fui de casa con apenas catorce años y hasta los diecisiete todo se resume en trabajar, trabajar y trabajar. Incluso los perros callejeros comían más que yo (cuando ganaban la pelea por los despojos) y el poco dinero que ganaba lo ahorraba con la esperanza de…no sé, tal vez fuera miedo a no tenerlo si la vida me iba a peor. Pero con suerte y labia fui prosperando. El mismo día que me marché, conseguí trabajo en un mesón. A cambio de hospedaje en la cuadra, solo tenía que atender a los clientes. Pero esto no duró mucho porque el dueño me sorprendió con la mano dentro del bolso de una señora y me puso de patitas en la calle. Pasé un tiempo durmiendo bajo uno de los arcos de la antigua muralla de la ciudad, mendigaba y robaba a partes iguales. Cuando tenía hambre, subía todo el paseo hasta el mercado y devoraba los despojos de la carnicería. Supongo que el hombre estaba satisfecho con la ausencia de ratas porque acabó pagándome para que me encargara de que todo estuviera siempre así de limpio. Un día llegó a la parada una señora a la que solo puedo describir como un ganso entre gallinas. No es que fuera excesivamente emperifollada, pero desentonaba en el mercado. Resultó que su criada se había puesto enferma y le había tocado a ella hacer la compra. Supongo que el carnicero olió el dinero a leguas porque me mandó que le llevara las bolsas hasta su casa.
Te volveré a preguntar, ¿crees en la suerte? yo sí. Cruzamos el umbral y dejé las bolsas en la cocina. Me pidió que la acompañara hasta el salón para darme algo de propina y ahí, sentado en una butaca, vi a mi maestro de escuela. Me apresuré en saludarle con entusiasmo, aunque él pareció no reconocerme. Tras un par de anécdotas, algo pareció hacer clic y se levantó para estrecharme la mano. Le conté que mis padres fallecieron en un accidente de carro hace algunos años y que desde entonces vivía con mi tío. Hace poco había empezado a trabajar con él en la carnicería para poder pagarme una pensión: en casa éramos muchos y ya no me podían seguir manteniendo. Mi profesor no quiso escuchar más e insistió para que me quedara en el cuarto de invitados, incluso me ofreció trabajo como su ayudante. Yo fingí modestia, rechacé la oferta dos veces y a la tercera acepté muy agradecido.
Cuando creía que la suerte ya no podía sonreirme más, tú entraste por la puerta
Todas las cartas
- Cartas de un difunto / Primera carta
- Cartas de un difunto / Segunda carta
- Cartas de un difunto / Tercera carta
- Cartas de un difunto / Cuarta carta
- Análisis literario de «La Casa de Asterión» (El Aleph) de Borges
- Análisis del personaje de Pichulita Cuéllar en Los Cachorros de Marios Vargas Llosa
- Bodas de Sangre – Análisis de la obra de Lorca
- Unamuno: El problema de España y la europeización
- Análisis de Antonio Machado: La heterogeneidad del ser a través de «Juan de Mairena»


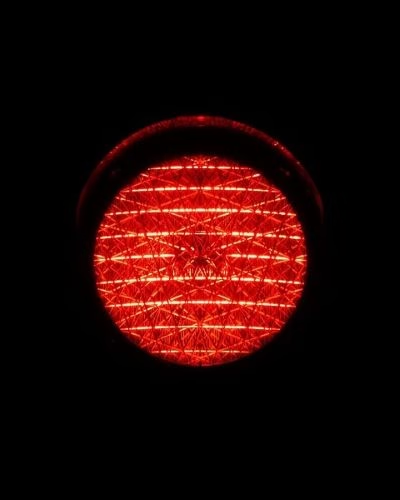







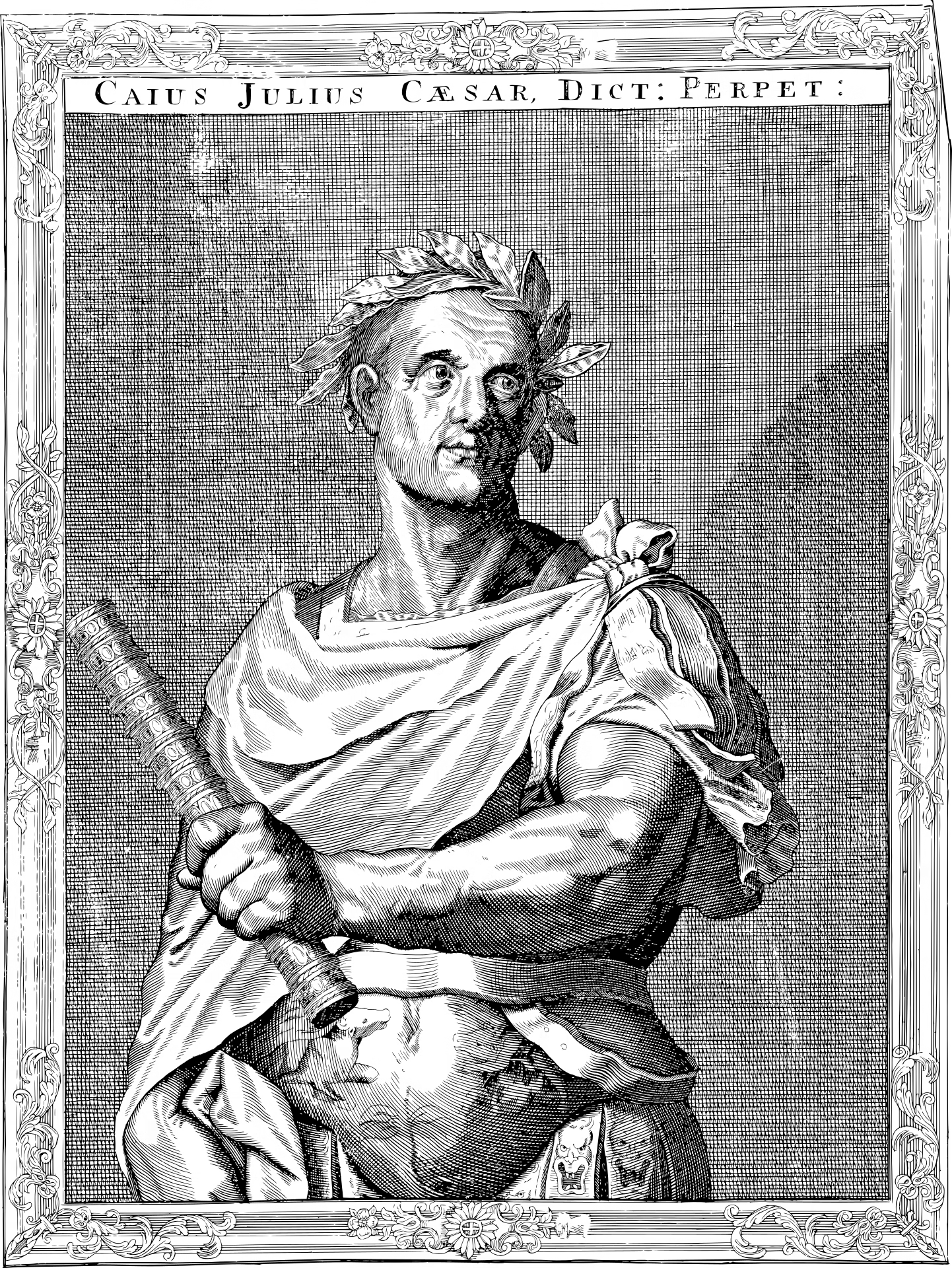



Síguenos