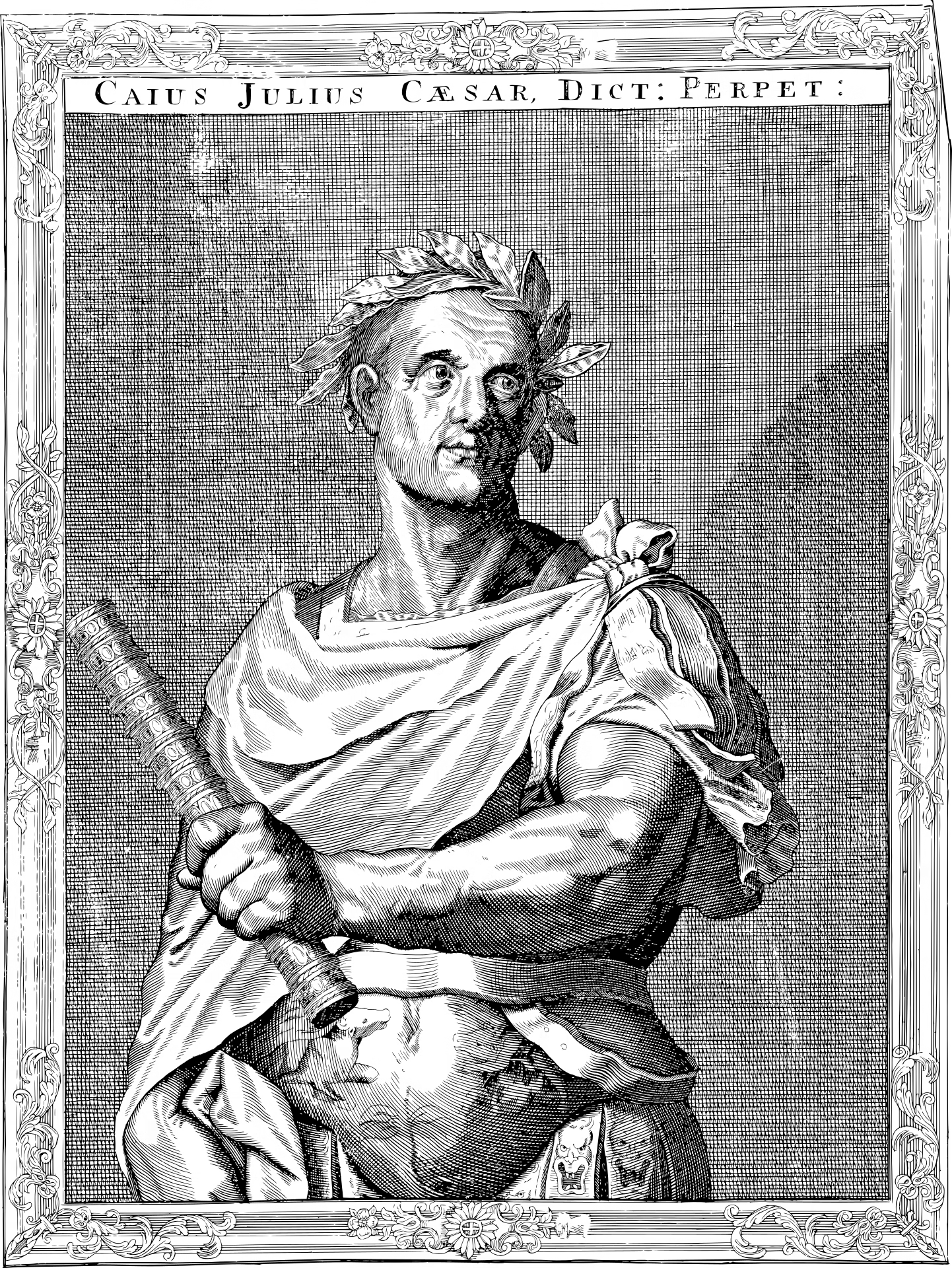Adolescencia. Hormonas agitadas.
El aburrimiento.
Busqueda de risas.
La crueldad. La violencia tan adentro.
Yo, buscando la razón
por la que aquel chaval, mayor que yo,
llamado Nano en el barrio,
ató un gran petardo al vientre
de un gato inocente.
.
No era de nadie, pero todos lo queríamos.
Mis amigos me dieron la noticia.
Lógico era pensar que estaba muerto,
pero mi mente navegaba en diferentes escenarios.
Me llevaron al descampado del crimen.
Ya estaba de noche.
Eso hace que mi recuerdo sea menos sangriento.
Colores apagados. Negro lo que era rojo.
Ya no iba a acariciar más a ese gato cariñoso.
.
Quería matar a Nano
o denunciarlo. No sé, algo.
Pero no hice nada. Ninguno de nosotros.
Eramos niños y el mundo parecía muy grande.
No iba a haber justicia para el gato.
.
Nano paseaba tan tranquilo por allí.
No podía soportar verlo tan tranquilo, tan feliz.
Al menos, alguien dijo algo.
Mi madre lo paró y le dijo algo.
No sé qué. Yo miraba desde la ventana, a lo lejos.
Lo veía excusarse, pero avergonzado, nervioso.
Por fin alguien le quitaba esa mierda de sonrisa de la cara,
esa chulería.
.
Aún lo veo pasar por la puerta de mi casa.
Veinte años más tarde se me ha olvidado el rencor,
pero no el dolor.