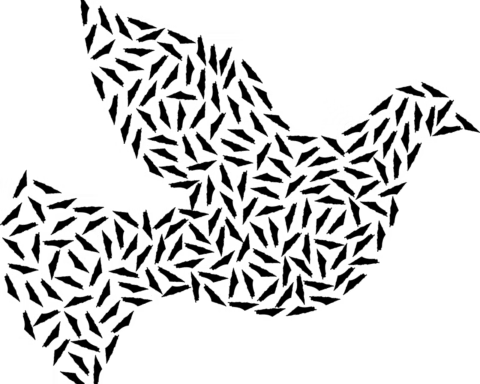Este relato está dedicado a todos aquellos que se vieron obligados a ir a la guerra sin elección, pero sobre todo a la memoria de Józef Mazur, con cariño, de su nieto «postizo». A todos ellos, aqueos y troyanos, que lucharon con honor. Los fanáticos que descansen en paz y que no vuelvan jamás.
Cólera
Eso es lo que sentía Aquiles, pero esa emoción solo lleva a la destrucción y a la muerte. Lo único que yo quería era ver de nuevo a los míos, volver a mi casa, como Odiseo, a Ítaca. Y lo haría como él, a toda costa, superando cualquier obstáculo por terrible que fuera, tras incontables esfuerzos y completamente solo.
Nunca antes había pasado tanto frío como aquella mañana, en medio del bosque. Con la nieve por las rodillas. Todo estaba en silencio, solamente se oía de vez en cuando a algún pájaro carpintero martilleando en el tronco de los árboles con su pico, buscando comida. ¿Quién no lo hacía en aquellos días? El crepitar de las llamas producía un extraño eco. Siguiendo el consejo de mi familia y mis vecinos, estaba quemando el uniforme. Los papeles, sin embargo, los había guardado en lugar seguro y secreto.
Sí, hacía mucho frío. La última vez que había visto tanta nieve… hacía ya tres largos años. El día que partí lo guardo muy fresco en mi memoria, fue el día siguiente a mi 17 cumpleaños.
Uniformes grises para desayunar
Desayunaba en casa, una salchicha y una taza con un poco de café humeante. Casi había olvidado esos aromas. Nunca supe de donde habían salido, no me dio tiempo a preguntar a mi madre. Alguien llamó con fuertes golpes a la puerta y escuché voces, ella hablando en alemán. Escuché sus pasos, arrastrando los pies, dirigiéndose lentamente hacia la cocina. Tenía puesta la ropa de la huerta, como casi siempre. A penas tenía nada más que eso y un viejo vestido de flores para ir a misa los domingos. Mi padre y mis cinco hermanos estaban ya en el campo hacía rato. Éramos tantos que al ver la salchicha y el café me había quedado de una pieza. Imagino que me lo dejaron porque el día anterior había sido mi cumpleaños.
Mamá venía con la cara muy seria, los ojos rojos y lágrimas resbalando por sus mejillas. Se retorcía las manos con nerviosismo. «Józef, te esperan en la puerta», me dijo. Me quedé helado. Sabía lo que aquello significaba, ya le había pasado a muchos en el pueblo. Hacía unas semanas a mi amigo Karl, hacía un par de meses a mi primo Stefan. A tantos otros desde que llegaron con sus flamantes uniformes grises, sus rojas banderas y sus aires de héroes invencibles. Eran amables si hablabas alemán, si no, no lo eran tanto. Me había llegado el turno y no sabía si sentirme aterrado, por alejarme de los míos quizá para siempre, o feliz, por reunirme con los amigos que habían partido antes. Lo que era seguro es que esa salchicha y ese café serían mi último desayuno en casa.
La fascinante belleza de un paraíso infernal
Sí, hacía mucho frío. Hacía mucho que no veía tanta nieve. Había pasado tres años disfrutando el cálido abrazo cotidiano del sol Mediterráneo. ¡Allí, en el sur de Francia, la luz era tan diferente! Se respiraba la humedad; la brisa nos traía ese olor a salitre tan intenso que en primavera y verano se mezclaba con el del romero, la albahaca, la lavanda, la tomillo… El mar era de un azul intensísimo que se fundía con el horizonte, reflejando destellos de la luz del sol como si fuera un espejo. La primera vez que lo vi me sentí insignificante ante aquella inmensidad sin fin.
Allí en el Mediterráneo, donde la comida siempre estaba aromatizada con hierbas y el vino nunca faltaba en la mesa, el aire siempre era fresco. En la Provenza, donde la amabilidad de la gente siempre era impostada y las muchachas a penas nos sonreían, nuestro pan siempre estaba extrañamente quemado. Allí en el sur de Francia, cada recodo del camino podía guardar una ingrata sorpresa.
Las noticias llegaban con cuentagotas y censuradas, pero no podían ocultar la verdad. El nerviosismo flotaba en el ambiente. Las cosas iban muy mal en el norte, fatal en Italia y el frente oriental era un desastre. Cómo había cambiado todo desde que llegué. Aquellos días de optimismo, de vino y rosas, quedaban ya muy lejos. De aquel aura de invencibilidad que nos rodeaba cuando llegamos no quedaba ya ni rastro. Nuestros flamantes uniformes ahora estaban llenos de remiendos y nuestras botas, antes brillantes, ahora estaban polvorientas. Nuestras caras, siempre afeitadas, ahora lucían barba de varias semanas y los alegres semblantes se habían tornado serios y ceñudos.
Estábamos siempre alerta, continuamente en guardia. No era seguro salir de nuestras guarniciones en solitario y desarmados. Algo se estaba preparando y era algo gordo, muy gordo. La actividad se había disparado desde que en enero los aliados habían llegado a Roma. Se temía un gran desembarco en Marsella y nosotros estábamos muy cerca.
El año fue avanzando y llegó el verano. El zumbido de las abejas y el monótono canto de las chicharras lo llenaba todo. Hacía calor, mucho calor. Cuando llevábamos puesto el schiffchen era aceptable, pero cuando teníamos que llevar el stahlhelm era insoportable, un auténtico horno para nuestras cabezas. Siempre me resultó gracioso el parecido entre stahlhelm y el nombre de mi pueblo, Stalhammer.
Un día cualquiera que resultó ser el último
Aunque fue algo rutinario, recordaré siempre aquel día como el más caluroso de mi vida. Jamás, ni siquiera segando bajo el implacable sol del estío polaco, he vuelto a pasar tanto calor. Resultaba muy difícil pero todos, en formación, salimos del cuartel marcando el paso con la precisión reglamentaria. Mientras estuviéramos en el pueblo teníamos que dar la imagen más marcial posible: la formación debía ser perfecta, el paso tenía que marcar el compás y el ruido de nuestros pasos sobre el suelo adoquinado de aquellas estrechas calles tenía que ser imponente. Los uniformes debían presentar el mejor aspecto posible. Todo muy reglamentario, éramos la Wehrmacht y los civiles franceses tenían que notarlo, tenían que respetarnos y temernos. Ya fuera de la población, lejos de sus miradas, nos relajábamos. Aunque el peligro siempre acechaba, por el momento se terminaba el teatrillo.
En nuestra compañía todos éramos jóvenes, entre 18 y 22 años, casi todos silesios polacos, algún checo y un par de eslovacos. Solo los oficiales eran alemanes. Habíamos perdido en los últimos meses muchos efectivos, de los 120 que llegamos, entre caídos y desaparecidos en alguna refriega, algún traslado y gente que no había vuelto de su último permiso, solamente quedábamos 80.
Aquella mañana nos mandaron a unas colinas cercanas. El día antes habían llegado informes sobre la presencia de paracaidistas y debíamos ir a comprobarlo. Íbamos caminando por pistas sin asfaltar, en silencio, nerviosos. El sonido de la gravilla crujiendo bajo las gastadas suelas de nuestras ya viejas botas era lo único que se oía. Era extraño, los campos que bordeaban los caminos estaban llenos de bonitas flores pero no había abejas recolectando el polen, ni golondrinas ni vencejos, que en esa época siempre atravesaban el aire a gran velocidad. La hierba estaba muy alta, no habían segado hacía tiempo. En Stahlhammer ya lo habrían hecho hace semanas y estarían preparando la romería del santo. Me parecía todo muy inquietante.
A penas podía ver, las gotas de sudor caían sobre mis ojos, que me picaban horrores, pero no podía quitarme el casco. No solo porque podía ser peligrosísimo, en cualquier momento podía pasar cualquier cosa, además lo decía el reglamento. La casaca del uniforme también, abrochada hasta el cuello, el reglamento.
Sabía que eran momentos de incertidumbre, de peligro, pero me encantaba salir a los campos y respirar la fragancia de las flores silvestres y de los campos de lavanda. ¡Me recordaba tanto al pueblo! Muchos de mis camaradas no me entendían, eran casi todos gente de ciudad, de Breslau, de Kattowitz, de Oppeln… Tampoco entendían que me pasara los ratos de ocio dibujando en el suelo líneas y circulitos blancos con patas. Casi ninguno sabía escribir ¿Qué iban a saber de música? Solo mi amigo Jan.
Y entonces ocurrió. No tuvimos tiempo de nada. Lo que siempre habíamos temido, la sorpresa detrás del recodo del camino. Una mina estalló y se llevó por delante a uno de los nuestros. Había que ponerse a cubierto pero ¿dónde? Empezaron a llover disparos. Por suerte eran armas ligeras, ¿serían los paracaidistas? Repelimos el ataque como mejor pudimos hasta que me quedé sin balas. Había unos muretes junto a la pista. Jan y yo corrimos hacia allí. Era mi vecino del pueblo, nos reclutaron el miso día. Éramos de la misma quinta, compañeros de la escuela, también estudiábamos música juntos. Nos habíamos hecho inseparables. Una fuerza enorme nos hizo saltar por los aires. Caí al suelo y vi a Jan tendido a unos metros de mi. Ya solamente recuerdo un dolor muy intenso en el cuello, nada más, la oscuridad total.
Cuando desperté estaba en la enfermería del cuartel. Nos habíamos batido como leones pero, de los 80 de la compañía, habíamos vuelto menos de la mitad. Los demás habían caído o habían quedado heridos en el campo de batalla y no se sabía si estarían vivos o muertos. Si habían sido los paracaidistas británicos tenían la posibilidad de haber sido tomados prisioneros. Si habían sido los de la Resistencia… no daría por ellos ni un mísero pfenning.
La granada me había herido en el cuello. Poco faltó para que muriera desangrado por el camino; tenía una herida de unos 10 cm y estaba magullado por todas partes. Casi no me podía mover. Fui muy afortunado, a mi camarada Lech a partir de entonces le apodaron «el valiente». Me evacuaron al día siguiente con destino al norte de Italia. No sé muy bien cómo ocurrió, pero acabé a orillas del lago Como. La convalecencia duró casi cuatro meses. Eso de ser músico me hizo muy popular entre las enfermeras. En diciembre me dieron el alta y un permiso de tres semanas. Ya jamás volvería a ver el mar, pero eso aún no lo podía saber.
Regreso, uniformes verdes para Navidad
El camino era largo y tortuoso pero la perspectiva de pasar las Navidades en casa lo podía todo. Qué diferente era todo después de tres años. El viaje a Kattowitz se hizo eterno. En los trenes, abarrotados de paisanos y militares heridos, solamente había 3ª clase. Atravesamos Baviera y Bohemia con lentitud extrema. Todo el mundo miraba constantemente por las ventanillas al cielo, los británicos y americanos hacían frecuentes incursiones aéreas y sus cazas ametrallaban sin piedad los trenes o volaban las vías. Después, en carromatos de labradores, llegué a Tarnowitz y desde allí en una vieja bicicleta que intercambié por algunas monedas y algo de comida que tenía en mi petate. Se me fue una de las tres semanas del permiso.
Cuando al fin llegué a casa mi madre no podía creerlo, todos me daban por muerto hacía tiempo. Mis cartas habían dejado de llegar y nadie sabía nada. Todos me abrazaban y gritaban de júbilo, casi me asfixiaban con su alegría. Pero cuando se calmaron me apremiaron a quemarlo todo, el uniforme, los papeles, todo. Los rusos estaban al otro lado del bosque y podían llegar en cualquier momento. Volvía a pasar lo mismo que aquel día de septiembre de 1939, pero esta vez llegaban del este. También vendrían con sus rojas banderas pero, ni traerían bonitos uniformes grises ni serían tan amables si oían hablar alemán.
De Jan tampoco sabían nada. Años después me escribió. Yo ya había acabado mis estudios de música. Era muy bueno, el mejor. Empezaba a ser famoso en toda Silesia y daba clases en varios conservatorios. Pero si no hubiera sido por los prados que tenía mi familia en Stahlhammer, me hubiera muerto de hambre a pesar de ser un virtuoso. Jan, mi compañero de clase, fue capturado por los británicos. Tuvo suerte y lo llevaron preso a Inglaterra. La guerra había terminado para él y cuando Berlín firmó la rendición, lo liberaron, él ya no era alemán, era polaco. Le ofrecieron volver a la nueva Polonia «liberada» y comunista, o permanecer como exiliado en Gran Bretaña. Eligió sabiamente y pudo desarrollar con éxito su carrera musical. Nos visitó muchos años después. Ganó dinero y se casó con una estirada y seca inglesa que se creía de la alta sociedad.
Todo eso no podía saberlo aún. Me conformaba con estar vivo, con pasar la mañana más fría de mi vida, quemando mi uniforme en el bosque aquel día de diciembre, con la nieve hasta las rodillas y luego poder volver a casa con mi familia, a tratar de disfrutar mientras pudiéramos de las fiestas navideñas. Muchos de mis camaradas ya no lo podrían hacer jamás. Ese año, tendríamos uniformes verdes por Navidad.
Este relato está basado en hechos reales ocurridos en diferentes momentos entre 1941 y 1944. Es una reconstrucción hecha con retazos de recuerdos de un nonagenario. Se cumplen 80 años de que el soldado raso de la Wehrmachat, Jozef Mazur, cayera herido por la explosión de una granada, tal y como cuenta la historia, en algún momento de agosto de 1944. Eran los días previos al desembarco de los aliados en las playas de la Provenza, en la denominada Operación Dragoon.