Creer con fuerza tal lo que no vimos nos invita a negar lo que miramos.
Ángel González
Prólogo
Apreciado lector,
Mi nombre es Juan Pablo Moreno y Gascón. Trabajo como periodista en la revista Noticias de hoy. Mi columna está dedicada a sucesos anecdóticos, curiosos, que generalmente concluyen con un final feliz y complaciente. Sin embargo, la historia que traigo entre manos es tan enrevesada y amarga que desde dirección han decidido publicarla como relato breve, y aquí me hallo escribiendo la introducción.
En 2017, recibí unas cartas de parte de un amigo que trabajaba como vigilante en el centro penitenciario El ejemplar, que cerró sus puertas ese mismo año en la ciudad de Iulia Augusta. Por diversos motivos, entre ellos la privacidad, los nombres de personas vivas o muertas, instituciones y destinos geográficos han sido modificados; pero no dudo de que tú lograrás descifrarlos.
Mi amigo encontró las cartas en una caja de latón oxidada, habían sido olvidadas en los archivos de la prisión y nadie parecía haberlas reclamado. No se puede saber exactamente a quién iban dirigidas porque el remitente era solo un borrón. Estaban en muy mal estado, prácticamente deshechas por la humedad. Hizo falta el trabajo de diversos grafólogos y restauradores para lograr recuperar el contenido de las cartas, pero aún así algunas partes quedaron perdidas en el tiempo.
Intentaré que mis intervenciones a pie de página sean mínimas para dejar hablar a Ismael tal y como se merece, así que solo aportaré información que sea indispensable para entender los acontecimientos. De todos modos, notarás que Ismael habla claro cuando quiere que le entendamos y resulta críptico cuando se dirige en exclusiva al remitente misterioso. Por tanto, por muchas anotaciones que incluya el editor, habrá partes fragmentarias.
Las cartas tampoco estaban numeradas, el orden de esta edición se ha hecho según se encontraron dispuestas en la caja. Es una mera división para facilitar la lectura, nada más. Parecen estar inconclusas, pero no hay forma de saber si nunca llegó a terminarlas o si existió una carta final que se perdió.
La información que he logrado encontrar sobre Ismael y el resto de personas a las que alude es escasa sino inexistente. Esto lo achaco a la época en que fueron escritas las cartas, pero como tampoco están fechadas todo son meras especulaciones.
Carta primera
En algún momento de nuestra vida, a todos nos ha surgido la misma duda: ¿soy una mala persona? Y ahora, ante mi propia sentencia de muerte, sigo siendo incapaz de encontrar una respuesta. Me llamo Ismael y maté a mi madre. No he sido bueno, pero, por favor, no me juzgues antes de que te cuente mi historia. Cuando haya terminado, espero encontrar consuelo en saber que alguien tal vez lea estas cartas y, si no puede perdonarme, por lo menos logre comprenderme.
Cuando muera y me entierren -si me entierran- espero que mi lápida quede sepultada entre ortigas y sea maravillosamente olvidada. Querida Leonor, espero que de aquí a muchos, muchos años, después de una vida satisfactoria, encuentres en tu interior la voluntad de yacer a mi lado. Ojalá entonces nos dejen descansar juntos para siempre.
Como ya he dicho, me llamo Ismael. Nací en Toledo, mi padre era carbonero y mi madre nos cuidaba a mi hermana mayor y a mi. Tuvo más embarazos, pero ninguno cuajó, así que solo nos tenía a nosotros dos. Con un único sueldo, mi padre nos mantenía a los cuatro; y con la destreza administrativa de mi madre, nunca faltó comida en la mesa. Mis primeros años de vida pasaron sin pena ni gloria: por la mañana ayudaba a mi padre repartiendo carbón en los pueblos, él iba sobre el borrico y yo dentro del canasto; al medio día, comíamos lo que nos había echado mi madre en la tartera y repartíamos más carbón; por la tarde, jugaba con los demás niños en la calle hasta que oscurecía, entonces me iba corriendo a casa para cenar.
Lo único que dejó en mí seña alguna fue el día en que mi padre echó a mi hermana de casa. Por aquél entonces, yo debía tener nueve años y ella dieciséis. Mi madre siempre decía que mi hermana era muy bonita y por eso la rondaba el hijo del terrateniente, unos años mayor que ella. Yo no entendía por qué mi madre se enfadaba cuando mi hermana volvía a casa con briznas de paja en el pelo y las mejillas coloradas, siempre le decía que era una sucia. Entonces, mi padre le gritaba a mi madre que no se metiera porque no entendía de las necesidades del hombre. Mi madre lloraba y tiraba a mi hermana del pelo y mi padre las abofeteaba a las dos. Luego nos empujaba al cuarto, apagaba la luz y nos mandaba dormir. Pero mi hermana nunca se dormía, solo lloraba. Yo tampoco podía dormir, siempre me quedaba despierto escuchando los gritos de mi madre que, al rato, parecían gemidos de lechón. Cuando preguntaba qué era aquello, mi padre me decía que eran las necesidades del hombre. Una vez, mi hermana llegó más tarde de lo normal a casa. Cuando cruzó la puerta, se echó a llorar a los pies de mi madre. Ella se zafaba y la llamaba sucia y podrida. Mi padre lanzó a mi madre por el suelo de un empellón y se lió a darle puntapiés a mi hermana, que pedía perdón y se cubría la barriga. Esa misma noche, la echaron de casa y nunca más volvió por aquí el hijo del terrateniente. No fue hasta muchos años más tarde que entendí lo que había sucedido y lo que eran las malditas necesidades del hombre.
Después de aquello, mi madre no volvió a salir de casa porque decía que se daba vergüenza. Yo seguía acompañando a mi padre a repartir carbón. Cuando algún vecino le sacaba el tema de mi hermana, él montaba en cólera y se liaba a porrazos. Por esto y por otras razones que desconozco, nos fuimos a vivir a Barcelona. Allí, mi madre encontró colocación en la torre de un matrimonio y, al poco tiempo, mi padre empezó a trabajar para ellos como chófer. Por lo que a mí respecta, le debí caer en gracia a la señora porque les insistió mucho a mis padres para que la dejaran cubrir los gastos de mi educación. Así es como empecé a ir a la escuela.
A diferencia de lo que se suele decir en este tipo de historias, a mi me gustaba ir a la escuela. En su gran mayoría, porque así me libraba de tener que ir a trabajar. Pero también porque el maestro era un hombre muy raro que siempre nos enseñaba cosas interesantes que traía de sus viajes al extranjero. En el recreo, jugábamos a perseguirnos con palos y más de una vez regresé a casa lleno de moretones y brechas. Allí me esperaba una tunda más de mi madre por haberme estropeado la ropa y otra de mi padre por perder el tiempo en lugar de hacer algo de provecho. Con la perspectiva de los años, he llegado a la conclusión de que ambos pagaban sus frustraciones conmigo: mi madre porque no se atrevía a decirle las verdades a mi padre, y mi padre porque no se acostumbraba a tener que estar al servicio de nadie.
Cuando ambos estaban ocupados con el trabajo, se olvidaban de mí y yo era felíz en mi libre albedrío temporal. Cubierto de tierra y ramas, exploraba los jardines de la torre y me imaginaba que era un aventurero perdido en algún punto remoto de la selva de Brasil. Los árboles se convertían en palmeras y cocoteros; la fuente de piedra, era para mí un río salvaje infestado de cocodrilos; y el invernadero de vidrio y hierro forjado pasaba a ser una cueva pendiente de explorar que yo imaginaba llena de tesoros. Fue en una de estas tardes cuando conocí a Teresa.
Los señores no tenían hijos, Teresa era una sobrina de la señora que había venido a Barcelona a pasar las vacaciones de primavera. La encontré sentada dentro del invernadero, no me vio entrar porque estaba inmersa en el enorme libro que reposaba sobre sus rodillas. Jamás había visto a una niña tan bonita, parecía una muñeca de porcelana con sus tirabuzones rubios y su vestido celeste. Estaba tan embelesado mirándola, que por accidente volqué una maceta. El estrépito la sobresaltó y cuando reparó en mí, cubierto de mugre y de ramas, empezó a gritar. Me asusté yo más que ella solo de pensar la que me esperaba cuando se enterara mi padre y salí corriendo hacia la torre. Rodeé el jardín para llegar a la puerta trasera, la de la cocina. Antes de entrar, me quité todas las ramas que me había enganchado por el cuerpo e intenté asearme un poco con el agua de una palangana que había ahí fuera. ¿Tú crees en la suerte? Yo sí, pero nunca me acompaña. Desde el umbral de la puerta vi una imagen que aún a día de hoy llevo grabada en la retina: mi padre empujaba por detrás a una criada que estaba desparramada e inmóvil sobre la encimera, con la falda remangada hasta la cintura y la mirada completamente perdida. Podría haber cerrado la puerta y él nunca hubiera sabido que yo había estado allí, pero los ruidos que hacía y los ojos vacíos de la criada me habían clavado en el sitio. Recuerdo que notaba el latido del corazón en las sienes y no paraba de pensar en que si por perder el tiempo me daba una paliza, por esto recibiría poco menos que sentencia de muerte. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, pero el grito que profirió mi padre al darse cuenta me hizo desear no haber nacido.
¡Si quieres que te avisemos cuando publiquemos las siguientes cartas sucríbete a nuestra newsletter gratuita!
Subscribe to our newsletter!



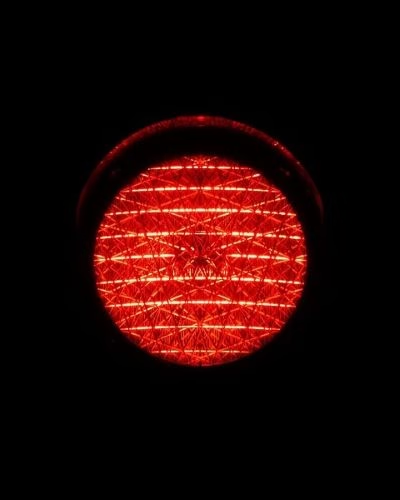




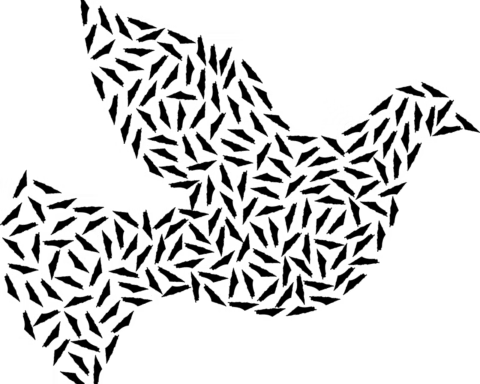




Síguenos